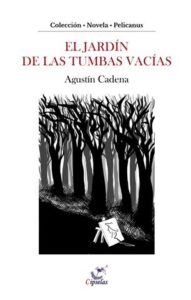 Juan Antonio Rosado Z.
Juan Antonio Rosado Z.
Por lo menos desde 1999 leo las narraciones, poemas y ensayos de Agustín Cadena (Ixmiquilpan, Hidalgo, 1963). Han transcurrido años y años, y aún recuerdo muchos personajes y situaciones narrativas de obras como La lepra de San Job, Tan oscura o El cuento-historia de los gatos que, según tengo entendido, ya mudó de título. En las narraciones del autor hidalguense, la fluidez, la sencillez, la concisión, la soltura de la prosa, la intensidad y el equilibro entre emociones y reflexión nunca están divorciados del profundo contenido ni del tratamiento de los temas ni de los efectos sensoriales con que impacta a sus lectores; tampoco de la multidimensionalidad de los personajes, que siempre sorprenden por su relieve y verosimilitud. Si muchos de estos individuos son entrañables —sean simpáticos o antipáticos, o ambas cosas a la vez— es justo por la mesura y tino con que el escritor emplea los recursos descriptivos y las presentaciones dramáticas a fin de conferirles a esos seres humanos diversas dimensiones: fisiológica, moral, sicológica… Sus personajes, por lo menos los principales, tienen relieve, y eso es ya mucho pedir a una narración. Por ello Agustín, sin escatimar la corrección estilística, la función estética de sus obras, la conciencia de la forma, es un autor profundo y fácil al mismo tiempo. Su prosa atrae desde el inicio por el estilo y, en lo personal, también por los temas que trata y que a menudo hemos compartido —desde distintos ángulos—como narradores.
En su breve e intensa novela corta El jardín de las tumbas vacías les otorga a temas tan complejos como el deseo, el hastío, el deterioro de una relación amorosa, la curiosidad y el viaje un tratamiento muy distinto del que un autor convencional, que escriba a partir de esquemas ya probados, les daría a esos mismos temas y, no obstante, Agustín posee la magia para generar intriga, para atrapar, para que la tensión narrativa, lejos de caerse, se mantenga y se acreciente, sin concesiones de ningún tipo. A este libro me referiré en las siguientes líneas.
Describir esta breve y sencilla obra no es tan simple como parece, por las distintas direcciones que toma pese a su brevedad. El título evoca a un jardín, palabra que tradicionalmente refleja presencias alegres y coloridas: tal vez flores y árboles; tal vez mariposas o alguna mascota que viva allí; por supuesto, el pasto verde. Jamás este vocablo, por sí mismo, nos llevaría a pensar en tumbas. El autor, mediante una especie de antítesis, junta la vida y la muerte en un jardín de tumbas, pero dichas tumbas, al estar vacías, se hallan a la vez vacías de muerte. Vida, muerte y vaciedad generan desconcierto. Ya el título nos atrapa. Pronto nos enteraremos de que el problema no se resolverá del todo debido a la ambigüedad con que Agustín desarrolla el tema y los espacios góticos.
En principio, el tema de la obra parece ser la ruptura de una pareja: «Habíamos hecho un trato: en el calendario, encerraríamos en un círculo rojo cada día de plenitud y en uno azul cada día de tedio. Cuando viéramos que había más círculos azules que rojos, la relación terminaría. Y eso sucedió». Toda relación suele desgastarse y requiere quizá oxigenación para alejarse del tedio que produce la misma cotidianidad. Sin embargo, la pareja pacta darse un último regalo: salir de viaje. La motivación del clásico tema del viaje como desplazamiento físico para hallar algo nuevo, y que implica una dimensión exterior y otra interior, se da aquí de manera distinta. La pareja viaja para terminar de divorciarse y no como luna de miel ni para reconciliarse; por lo menos esta es la óptica de la parte masculina, pues la femenina de hecho intenta la reconciliación. De nuevo la muerte y la vida en pugna: el impulso erótico de la mujer contra el impulso tanático de un pintor aburrido y, según sus palabras, «anafrodita». El destino es un castillo en medio de las montañas.
La pretensión es que, justo como no hubo ni casamiento ni luna de miel, este viaje de varios meses no sería de luna de miel, sino de despedida. El tratamiento de este tema, la separación de los amantes, resulta original, propositivo. Desde el principio se trazan bien los caracteres: él, un pintor que odia a las parejas que están siempre juntas, así como a las mujeres que ceden a la voluntad del hombre con facilidad, y Luisa representaba precisamente el tipo que él rehuía: «Desde el principio traté de establecer una rutina que nos ayudara a empezar la separación: yo me dedicaría en las mañanas a pintar mientras Luisa paseaba por los alrededores; cada quien haría por su lado la comida del mediodía y sólo nos reuniríamos en la cena, a las siete de la tarde, en la terraza que daba al lago».
La alusión a los vampiros mientras el protagonista pinta un cuadro en el momento en que un niño llamado Alex llega a interrumpirlo, y el hecho de que los souvenirs típicos del pueblo sean las brujas, tal vez sean señales de la próxima o futura intromisión de algún elemento sobrenatural; ¿fantasmas, por ejemplo? Si a lo anterior agregamos que la pareja vacaciona en un castillo no descrito del todo, el lector podría atisbar la paulatina conjunción de elementos góticos, pero aún no hay certeza de nada. La intriga se concentra en el destino de una pareja que transgrede las convenciones tradicionales y utiliza un largo viaje para distanciarse, aunque suene paradójico (o por lo menos esas son las intenciones explícitas de él).
Tras unas semanas, sin embargo, empiezan a pasar más tiempo juntos. En un bar, conocen a una pareja de homosexuales italianos. Uno de ellos les habla de las historias de fantasmas que hicieron famoso el castillo: la del flautista misterioso, la de la loca que preguntaba por un niño; el otro habla de una suite de la que salían ruidos de fiesta, aunque no había nadie dentro: «La administración llevaba años de no dar esa suite a ningún huésped».
Al protagonista no le interesa el sexo ni lo necesita; la mujer, en cambio, había tenido un hijo a los 17 años, pero murió. El estado de ella poco a poco se degrada; bebe todas las noches sin que él la acompañe porque ni podía ni le interesaba. Tampoco le daba lástima. El pintor, al concluir el cuadro en que aparecía ella, no tenía ya que estar mucho tiempo a su lado. Si en una relación tradicional de repente puede surgir la reticencia, cuando no repulsión hacia el otro, y se pierde el encanto y la admiración; si una relación tradicional se desgasta y, pese a ello, puede mantenerse algo: la amistad, el sexo, el afecto…, en el caso de la relación que se representa en esta obra no ocurre nada en el interior del hombre anafrodita. A veces parece que el orgullo se sobrepone, pero tampoco se hace explícito: sólo el desgaste. ¿Entonces por qué ese largo viaje a un castillo, donde ambos viven experiencias irrepetibles?
En un momento dado, en el bosque, ella lo sigue, pues él se había retirado de la mesa en que platicaban con otros huéspedes. Allí, cerca de la naturaleza que él siempre sintió como traidora y violenta, por puro acto de poder, seduce a la mujer y piensa: «No sentí nada cuando la penetré, y este no sentir nada me hizo dueño de la situación, me volvió poderoso. Luisa empezó a quejarse. Me preguntó si la quería. No le contesté». Lo que el lector percibe es que la inmutabilidad, la casi ataraxia, la aparente insensibilidad e indiferencia de una de las partes de la relación le otorgan poder sobre el otro, y ese poder puede desarrollarse de manera sádica o no. En esta ocasión, Alex, el niño a quien habían conocido, los interrumpe.
Me parece que el tema del vampirismo simbólico es claro. En esta narración, Agustín hace lo contrario de lo que había hecho Inés Arredondo en un cuento publicado en 1965, titulado «la Sunamita». En esta obra, un hombre moribundo y desgastado se casa in extremis, pero lejos de morir, empieza a revitalizarse y a cobrar cada vez más fuerza, mientras ella, al contrario, se va desgastando. En El jardín de las tumbas vacías es él quien con su actitud, a pesar de que él no lo reconozca, quien va desgastando cada vez más a la mujer:
Percibí en Luisa un dolor que no cesaba, un dolor sordo, estancado […] Se había instalado en sus ojos, en su sonrisa y la había cambiado toda. Parecía que ya no pesara su pelo: ya no le caía sobre los hombros como antes; simplemente descendía. Había desaparecido la violencia con que esa otrora hermosa cabellera llegaba a lanzar destellos rojizos. Era algo muerto que Luisa llevaba consigo. Y era su decisión que fuese así. Sólo su cuerpo parecía aferrarse aún a algo, como si no comprendiera lo que sucedía adentro.
Pero justo después de esta percepción, ella lo seduce con una especie de adivinanza que tal vez excite la morbosidad de él: «Supe de un lugar que puede interesarte». Era un internado para señoritas en la falda de una montaña. Tras el aburrimiento y el tedio que experimenta el protagonista, la narración se pone en marcha de nuevo con un escenario distinto, descrito con la economía lingüística y a la vez gran plasticidad y efectos sensoriales que caracterizan a la prosa de Cadena. Pero lo que la mujer desea que mire su inalcanzable hombre no es ese internado, sino un pequeño cementerio, «un cementerio en miniatura, un lugar encantado donde, entre musgos y hongos, destacaba una docena de tumbas blancas, perfectamente bien hechas, de diez centímetros de largo». El lugar fue producto de un jardinero —especie de voyeur— que se enamoraba de las internas: las espiaba cuando aparecían en las ventanas o salían a los jardines. Las pequeñas tumbas y el lugar le causaron una fuerte impresión al protagonista, quien afirma: «Algo sucedió entre Luisa y yo después de eso: volví a verla hermosa».
Pero lo que hará que el protagonista masculino cambie su actitud es el tercero incluido, tema caro a autores como Juan García Ponce. Con la aparición de Evgeni, el constante seductor de Luisa, la trama cambia de rumbo. Alex es también el encargado de una revelación: en las noches de luna dejan salir a las niñas del internado. En esta etapa, el hotel adquiere otra fisonomía: una de las mujeres enterradas fue pintora, y sus cuadros invaden el castillo donde se hospedan. Hasta entonces el protagonista no se había percatado de ello. ¿Y Alex? ¿Se trata de una fantasma? ¿Es el hijo muerto de Luisa o acaso el niño que aparece ahogado en uno de los cuadros? ¿O ambos niños son el mismo?
La obra mantiene dos direcciones bien claras: por un lado, el erotismo como contraposición del amor: «Hubo una tregua —dice él—: dejó de amarme y en cambio pudo darme su deseo. Eso era lo que yo quería, no más ni menos. Estaba harto de todo eso que iba con el amor: los sueños, la ternura convertida en hábito, la curiosidad por la vida del otro, la insistencia en ver al otro como especial y todas las cosas que ocurren como si sucedieran por primera vez»; por otro lado, la muerte vinculada no sólo a lo inerte de la indiferencia, sino al mutuo vampirismo y a los fantasmas, aunque dejando este último tema en la ambigüedad.
Tal vez lo más valioso de este relato, independientemente de sus elementos góticos, sea justamente la ambigüedad. Hay ciertos puntos, ciertas zonas en una obra en que la situación narrativa o el personaje, por la atmósfera que los enmarca, pueden generar incertidumbre o una doble interpretación. Alex, como ocurre en muchas narraciones eróticas, es el tercero incluido, como también lo es, de un modo más tangible, Evgeni, quien tuvo sexo con Luisa. Ella luego le cuenta la aventura a su lejana pareja para acercarla, lo que ocurre de manera automática. No obstante, ¿quién es en realidad Alex? Este incierto ser es —más allá de toda interpretación— la mirada del otro. No sabemos si corresponde al fantasma del niño ahogado que aparece en un cuadro, aunque ambos se parezcan y aunque al final se nos advierta que Alex podría ahogarse mientras patina sobre el hielo; no sabemos si corresponde al fantasma del hijo muerto de la protagonista; tampoco sabemos si es real, de carne y hueso, o una aparición debida al deseo de ambos por salir del tedio. No hay interpretación unívoca porque la narración no da pie a ella, ¡y qué bueno que no la dé! Comoquiera que sea, Alex es el tercero incluido que posibilita la relación, que logra que esa relación se reactive. Es como el gato en el cuento y en la novela de García Ponce, un autor con quien Cadena tiene muchos puntos coincidentes. Esa mirada del ambiguo y enigmático niño es la que nos interesa, y no tanto su realidad como tal. El resto se encuentra en la imaginación, en la interpretación de los lectores.
