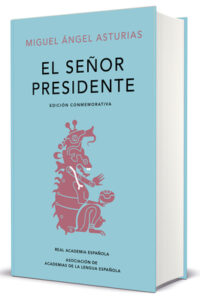 Daniela Mora
Daniela Mora
Cuando a Miguel Ángel Asturias le entregaron el Premio Nobel de la Literatura en 1967, le dijeron: «Usted viene de un país lejano, pero no debe sentirse extranjero entre nosotros». ¿Cómo no sentirse extranjero en un país intacto por la dictadura guatemalteca que marcó a toda una nación? Una marca que lo llevaría a escribir una novela con un estilo único.
Desde un inicio, Miguel Ángel Asturias introduce una imagen mental que desborda fuerza y significado: una plegaria por luz e iluminación. No se puede pedir algo que ya se tiene. El mundo está sumido en la oscuridad y lo describe a través de la luz; o mejor dicho: la falta de ella. Además, la súplica va dirigida a Luzbel, uno de los muchos nombres que recibe Lucifer, el ángel que, antes de caer por traidor, resplandece y brilla por su sabiduría. La imagen del ángel caído, de Satán, de la traición, la necesidad por luz (en el sentido físico y en el sentido metafórico) quedarán presentes durante el resto de la novela. Entre los ruegos, Asturias ataca el sentido del oído y de la vista: «Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración, maldoblestar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz». El simbolismo de las campanas de la iglesia y la oración en América Latina invoca recuerdos de generaciones que crecieron bajo el régimen del catolicismo; representa una experiencia universal, una vivencia que hace vibrar las orejas y los dientes, sin importar cuándo fue la última vez que estuvimos cerca de dichas campanas. Al mismo tiempo, el juego de la luz con la sombra me recuerda al fuego dentro de las cavernas: los cuentos que crea, el ruido de la madera crujiendo y la danza de las figuras sobre las paredes, a veces contando historias y otras, terrores.
Los primeros dos párrafos de la novela marcan un ritmo ensordecedor; en lugar de llevarnos de la mano a lo largo de la historia, nos arrastra cual toro que persigue una bandera roja. El lenguaje va un paso más adelante que nosotros; da golpes connotativos que estremecen, y nos sitúa en medio de un mundo agitado por la corrupción de una figura omnipresente, en una ciudad que parece estar más abajo que el infierno: «…a lo largo de calles tan anchas como mares, en la ciudad que se iba quedando atrás íngrima y sola». Una ciudad inmensa, oscura y en el olvido por Dios, pero perseguida por su recuerdo, sus iglesias y sus oraciones. La figura del Señor Presidente remplaza a ese dios ausente, y, al igual que un dios, se encuentra en el pensamiento de las masas, en las súplicas y en los muertos. Los personajes representan un sacrificio para el Señor, una forma de alimentar su imagen a base de miedo y coerción. Los seguidores fieles toman decisiones con él en mente, siempre presente en el imaginario; pocas veces en lo físico.
En el capítulo 10, «Príncipes de la milicia», se cuenta la historia del general Canales de una manera absorbente, como un fantasma que se apodera de ti. Empieza describiendo sobre su porte marcial, e inmediatamente después, asalta con intensidad los sentidos. Nunca se habla sobre sentimientos de una manera específica, pero nos muestra sus rodillas que se debilitan, la respiración corta, el corazón desbocado, el camino eterno a su casa, a la que una parte del general nunca regresa; la contradicción de sus pensamientos, la batalla de quedarse y esperar la muerte o huir y aceptar la culpa de un crimen que no cometió. Frases como «Seguían las esquinas desamparadas» muestran que la realidad está desamparada, y también el general: solo, huérfano de la protección de su rango, perseguido por el hombre que él juró proteger. El ritmo del lenguaje en su huida es rápido; no termina una cosa para empezar otra; una acción apurada que desencadena decisiones igualmente apuradas.
Los diálogos internos del general, junto con sus acciones, forman una atmósfera desesperante; crea una conexión entre el lector y el general: un lugar de empatía. Sus acciones hablan por él; no es necesario que el narrador explique sus emociones. El lenguaje nos obliga a acompañarlo en sus últimos momentos como hombre libre. Por ejemplo, en su debate de «escapar es aceptar la culpa» y «no hacerlo significa la muerte», menciona, de manera intercalada, el eco de sus pasos; un párrafo de pura repetición entre esos tres elementos. Mientras orquesta su plan de escape, esos pensamientos surgen constantemente, como las preocupaciones que no salen de la mente durante mucho tiempo. Asturias crea una secuencia cinematográfica, completamente sensorial.
La hija del general empieza a componer la valija que le pide su padre: guarda toallas, calcetines y panes. Empaca mantequilla, y como no puede faltar la sal, corre a la cocina por ella. Detalles sutiles de esa naturaleza adornan la historia y construyen un escenario realista y tenebroso.
Asturias termina en un círculo perfecto con la plegaria «Kyrie eleison» en boca de una madre, antes de encontrarse con su hijo, un estudiante previamente encarcelado. Kyrie eleison es una oración griega, precristiana, que se traduce como: Señor, ten piedad. No me parece que la frase vaya dirigida a una divinidad, porque una ciudad así no camina con Dios; camina sola, se rige por otro Señor: el Señor Presidente.

Felicidades, Daniela.