 Juan Antonio Rosado Z.
Juan Antonio Rosado Z.
El siguiente texto es la conferencia que pronunció el Dr. Juan Antonio Rosado Zacarías en la División Universidad Abierta de la Facultad de Psicología de la UNAM el 7 de marzo de 2023 a las 16:00 horas. Se le han hecho muy pocas modificaciones.
A partir de lo que Jakobson llamó «funciones de la lengua», queda claro que todo mensaje, además de un código común, requiere un contexto y, por supuesto, un destinatario o receptor. Es irrelevante por ahora si el discurso se expresa mediante la escritura o la oralidad, si se hace en cualquiera de las cuatro modalidades textuales (narración, descripción, modo expositivo-explicativo o argumentación) o si se realiza en forma de diálogo, prosa o verso. Para determinar la intención de un mensaje, además del contexto y el destinatario, ha sido relevante la forma que se le da al contenido, pues un mismo contenido, si se expresa en una u otra forma, puede variar su sentido o su intención, ya simplificándolos, ya volviéndolos ininteligibles, ambiguos o incluso ridículos. Boris Pasternak, al escribir que la belleza es el dominio de la forma, se refería al discurso literario, pero antaño se intentaba un cierto cuidado de la forma en todo discurso. Hoy parece que en los discursos públicos e informativos, la ética ha desplazado toda estética y, lejos del dominio de la forma, se busca adecuarla a un nuevo ethos social y político. Lo anterior me lleva a pensar en el deliberado diseño de un ethos lingüístico que, ¡oh paradoja!, no ha pasado de ser un culto mecánico y artificial de la forma, y que popularmente podría asociarse —si somos tajantes— a lo que un contexto determinado consideraría «lo políticamente correcto» o «lo políticamente incorrecto». Uno de los propósitos de este texto es reflexionar sobre la pertinencia ética de alterar de modo deliberado las estructuras con que tradicionalmente pensamos y sentimos, pues ya sabemos que una lengua es una visión del mundo, una forma de pensar y de sentir la realidad, y que su empobrecimiento implica, de alguna manera, un empobrecimiento del universo, para parafrasear a Wittgenstein. Sin embargo, un supuesto «enriquecimiento» forzado, violentando la forma con una justificación ideológica, que intenta ser hegemónico, incluso en asuntos lingüísticos, no pasa de ser un juego formal, cuando no snob (sine nobilitate) y elitista: hay una nueva preferencia de las formas en lugar del fondo social, político o cultural.
En principio, resulta pertinente señalar dos contextos distintos, aunque en constante diálogo, de la lengua y, por consiguiente, de la escritura: el discurso denotativo, uno de cuyos propósitos es informar, exponer una situación y explicarla de manera clara, y el discurso connotativo, que se fundamenta en asociaciones o metáforas, en un lenguaje figurado. La combinación de ambos recursos es un hecho innegable, pero suele relacionarse más el segundo con la imaginación o con la llamada escritura creativa, si bien ya sabemos que esto no es exacto, dado que nos faltaría el contexto para determinar la intención de la escritura. La pregunta esencial en esta ocasión es en qué caso se requiere apelar directamente a un ethos, es decir, a las costumbres o conductas que intentan mantener cohesionada a una comunidad o incluso a una sociedad. Esta palabra equivalió a la latina mos, moris, de donde se deriva moral. Aquí no interesa discutir las diferencias filosóficas entre ambos términos, sino su pertinencia o injerencia directa en el discurso informativo, así como la forma en que este último se manifiesta.
En la medida en que cualquier texto debe poseer destinatarios, hay ya un ethos implícito, una manera de conducirse y un reflejo de costumbres, así como la actitud del emisor. Si hablamos de una comunidad, hablamos de un grupo de personas que defiende una serie de valores compartidos y normas en común. En contraste, una sociedad en que participa gran cantidad de comunidades diversas y a veces divergentes y aun contrastantes o antagónicas, requiere leyes y códigos que intenten unificar, cohesionar por lo menos legalmente, a toda esa pluralidad de comunidades. No obstante, cuando se trata de imponer un determinado logos, una manera muy específica de razonar y, por tanto, de regir o controlar a la sociedad en general, puede caerse en el autoritarismo o en la tiranía. Lo que Derrida llama logocentrismo correspondería a una especie de etapa teológica, en la que prevalece el prestigio de una forma de pensar y sentir, sea una ideología con sus estrategias de persuasión o una política de Estado, o ambas. ¿Vivimos en la era de «lo políticamente correcto» discursivo?, ¿quién o qué impone el ethos discursivo de lo «políticamente correcto»? Al referirnos a una pluralidad de comunidades en la sociedad, es claro que lo que para una es «incorrecto», será «correcto» para otra, y viceversa. Lo estamos viviendo. En la era de la visibilización a ultranza, de lo que algunos llaman «transparencia», el nuevo homo videns quiere ver y mostrar todo: hay un prurito por la percepción sensorial sin metáforas ni metonimias. El individualismo exacerbado puede conducir a una locura colectiva, a una sociedad profundamente segmentada, en la que ya solo las leyes, más que los valores y tradiciones, resultarían los elementos de cohesión. Pero ha sido mucho menos relevante la visibilidad conceptual justo a causa del deseo de exhibirse, de extraer las diferencias particulares o comunitarias e intentar que se acepten o toleren (hasta allí, sin duda una actitud socialmente necesaria), mas también, en algunos lamentables casos, que se impongan, como ocurre con el mal llamado «lenguaje inclusivo», que por medio de la modificación y destrucción de las formas que sus diseñadores interpretan como «tradicionales» o «conservadoras» no pasan del juego snob y elitista de las formas, y se estancan en la visibilización a ultranza tergiversando, malentendiendo e incluso destruyendo un valor histórico común del que espontáneamente ha disfrutado la inmensa mayoría a lo largo de los siglos: la lengua y la escritura. Esta fragmentación lingüística artificial (y no natural, como ocurre en las evoluciones de las lenguas o en los fenómenos dialectales) ha generado mayor exclusión en el ámbito colectivo a nivel macro. Veremos al final cómo la verdadera inclusión de individuos diferentes se da, en la escritura y en el habla, en un nivel sintáctico y no morfológico. Por lo pronto, tal como lo he señalado en otros ensayos, esta deliberada modificación y destrucción de formas no es sino producto de una gran ignorancia filológica que identifica una forma de expresión (la lengua) con actitudes sociales perniciosas y reprobables, como la discriminación, el machismo o la misoginia. No hay lenguas machistas ni misóginas ni discriminatorias, sino actitudes de ese tipo que se traducen en actitudes lingüísticas a través de discursos machistas, misóginos o discriminatorios, de ahí la ridiculez —y digo «ridiculez» porque mueve a risa— de ciertos fenómenos lingüísticos en el periodismo y en la política, pero también entre algunos lamentables escritores; fenómenos como la innecesaria duplicación de género gramatical o el uso de elementos o símbolos ajenos a nuestra morfología. Adelanto que dichos fenómenos no reflejan un auténtico ethos social, sino una intención que no pasa de lo meramente formal. No es sino la máscara que se le ha puesto a la realidad real, en la que, en muchas ocasiones, la visibilización consiste en sacar la intimidad a la calle y exhibirla a los cuatro vientos.
Como vemos, la lengua y por ende la escritura pueden enmascarar un ethos e invisibilizarlo mediante una supuesta visibilización formal que funciona como distractor y resta seriedad a una lucha auténtica: la lucha por la inclusión legal de todas las comunidades. Si la ideología de la visibilización permaneciera en el ámbito legal y se realizaran acciones concretas para incluir a todos los grupos en las leyes, siempre y cuando se adecuen al marco legal, y salvando siempre diferencias esenciales, la política discursiva del Estado sería pragmáticamente valiosa y aceptable, pero al centrarse más en la forma de decir, en la lengua y en la escritura, surge una paradoja: se enmascara y oculta lo que justo se trata de exhibir o visibilizar. Por ello, a mi juicio, se ha caído en un neoscurantismo, en un nuevo logocentrismo contra el que luchan los sectores conservadores, pero que a su vez lucha por exhibirse cada vez más, y en esa tensión, lejos de llegarse a una solución y a la consecución de un ethos social y políticamente inclusivo, los distintos ethea comunitarios han tendido a separarse o a dividirse por las formas de decir.
A inicios del siglo XIX, la hegemonía de un ethos era tan impositiva, que el filósofo Víctor Cousin tuvo que inventar la peregrina teoría del «arte por el arte» para que, entre otros fines, ni la religión ni la política ni las ideologías «metieran sus narices» en materia de creación artística o literaria: la moral por la moral, la religión por la religión, el arte por el arte. Sabemos que lo anterior es imposible, y que una mera función estética, si bien es indispensable para que haya arte, no es la única, pues todo fenómeno cultural se halla inmerso en una sociedad y participa de sus instituciones, de la aceptación o del rechazo de otros grupos o del mismo poder. Sin libertad política no hay libertad artística, ya lo decía Víctor Hugo. Fueron célebres los casos de lo que hoy llamaríamos «cancelación», la famosa «política de la cancelación», o mejor aún, «cultura de la cancelación». Tomemos la palabra «cultura» como culto o cultivo. En Francia, autores como Baudelaire y Flaubert sufrieron juicios por sus obras, lo que a la postre los hizo todavía más célebres de lo que eran. El problema en tales casos fue que el código, la escritura propiamente dicha, no se adecuó al ethos en boga. Insistamos en que no puede comprenderse el concepto de «escritura» sin un referente, sin un contexto y sin un destinatario, puesto que se escribe siempre en un espacio-tiempo y para alguien, sea un lector u oyente ideal o real. Incluso escribir para uno mismo implica una suerte de desdoblamiento relativo. Ni Flaubert ni Baudelaire escribieron solo para sí mismos: ambos hicieron pública su obra. Hay muchos otros casos, como el de la escritora Marguerite Radclyffe Hall, autora de The well of loneliness (El pozo de la soledad) (1928). Considerada la primera narración de tema lésbico, generó un escándalo y fue condenada por los círculos conservadores, como lo serán mucho después varias obras de Violette Leduc, autora que, a diferencia de Hall, expondrá de manera explícita escenas lésbicas. Unos años antes de Radclyffe Hall, André Gide publicó Corydon: cuatro diálogos socráticos sobre el amor que no puede decir su nombre, donde defiende la homosexualidad como algo normal: ya no es enfermedad mental, como la seguirán considerando varios discursos psiquiátricos hasta los años 70 del siglo XX; tampoco es una «inversión» o un «tercer sexo», formas más o menos despectivas que reflejaban un ethos conservador, el conservadurismo de aquella época. En tal sentido, fue ética y estéticamente necesaria la formulación de la teoría del arte por el arte, a fin de evitar, en la medida de lo posible, a esa policía ajena al arte, llámese psicólogo, psiquiatra, político, crítico, periodista, sacerdote o inquisidor. El artista tiene el derecho y ¿por qué no? la obligación tácita de expresar su subjetividad o su interpretación de la realidad, a pesar de que él no pretenda reflejarse en esa representación, sino ocultarse de forma deliberada. Su oportunismo también tendrá derecho a llamar a uno de esos nuevos inquisidores llamados «lectores de sensibilidad», a fin de cerciorarse de que su obra no caiga en el sexismo, en el racismo o en la homofobia. Este nuevo oficio ha tenido gran éxito en países como Estados Unidos.

Sultan from arabian nights, René Bull
Sin embargo, la siguiente pregunta es si se está gestando poco a poco un nuevo conservadurismo: el de quienes defienden no solo el mal llamado «lenguaje inclusivo», sino también lo que suele acompañarlo: la «cultura de la cancelación», de la censura o autocensura, y el prurito de caerles bien a «todas» las sensibilidades. Justo en estos días, me enteré de que una organización pide «cancelar», suprimir de todas las plataformas virtuales la canción «Natural Woman», de Aretha Franklin, como si fuera obligatorio para toda la sociedad escucharla diariamente, como si de verdad la letra de esa canción intentara imponer un estereotipo de mujer, y como si todas las mujeres, solo por escuchar la letra, estuvieran obligadas a asumir el supuesto estereotipo, cuando lo único que expresa la pieza, como todo arte, es una subjetividad, o la visión de un sujeto o de un conjunto de sujetos. Lo mismo ha ocurrido con libros calificados como «políticamente incorrectos», aunque sean obras creativas en que se emiten representaciones y opiniones de un individuo particular o de una comunidad bien cohesionada. Esta actitud podría llevar a suprimir más del 60% de la literatura universal, y nos recuerda al triste episodio en que al casi octogenario Goethe se le reprochó e insultó porque una docena de necios e insensatos jóvenes se suicidaron después de leer su novela Werther. Ahora resulta que no podemos publicar una historia triste porque llegará siempre alguien a suicidarse. Goethe no tuvo ni un ápice de culpa, y quienes quisieron cancelar su obra por fortuna no lo lograron. Pensábamos que serían situaciones que ya no ocurrirían, por las libertades ganadas a lo largo de siglos, pero la reciente y más que lamentable decisión de los editores del fallecido escritor Roald Dahl de eliminar pasajes de su obra que se refieren al género o al aspecto de las personas no solamente nos recuerda a la Inquisición, sino también a esos antiguos emperadores sicópatas que destruían bibliotecas enteras o quemaban todos los libros para que la historia empezara con ellos, o para reescribir la historia. Gracias a las presiones de los amantes de la literatura, esos editores desistieron de su labor destructiva. En el mismo tenor, hay ya una versión «corregida» de Las mil y una noches, dizque a la manera feminista, pues el libro original les ha resultado «misógino y ofensivo». Lo que menos le importa al lector superficial es el contexto en que se escribió. Y como le interesa la obra, la altera. Si esto continúa así, el patrimonio literario de la humanidad será modificado, cuando no suprimido, para satisfacer a susceptibles y acomplejados, quienes en definitiva terminarán por perder los contextos sociales, históricos y literarios de la antigüedad. ¿No son acaso semejantes, si no iguales, los discursos y argumentos de la «cultura de la cancelación» y de la «cultura de la exclusión» que tanto atacan las comunidades o colectivos LGTBI? Pero cuidado: no se me malentienda. Tampoco se trata, de ningún modo, de volver a aquella «libertad», entre comillas, de los años 70, cuando países como Dinamarca legalizaron todo tipo de pornografía, incluida la pornografía infantil. Tampoco se trata de colocarse en el extremo opuesto. Mi moral me dicta no juzgar ni entrometerme, ni condenar lo que haga cada quien en la intimidad, entre adultos y sin forzar la voluntad de los demás. Si el caso de Armin Meiwes fue condenado socialmente, se debió a que él mismo lo hizo público, y aun así las autoridades dudaron si encarcelar o no a esta persona. No, no se trata de llegar a esos extremos. El ser humano es un animal limitado. En la vida, todo tiene límites, y la libertad no es la excepción, pero esos límites deben imponerse desde el Estado y las leyes éticamente responsables como normadoras de una sociedad con todas sus comunidades y diversidades. Un partido político que solo para conseguir votos, o un Estado que solo para no caer en la «impopularidad» adoptan las actitudes lingüísticas de una minoría, no actúan de forma ética, sino hipócrita. Las lenguas son democráticas y su evolución se rige por el dictado de la inmensa mayoría de las sociedades que las hablan. El Estado debe adoptar la forma de comunicación de esa inmensa mayoría, tal como lo hace el Estado francés, que rechazó el lenguaje inclusivo por ininteligible. Las comunidades como individualidades se comunican entre sí como lo desean, sin restricciones. Así ha sido siempre. Pero otra cosa es la sociedad entera.
Paralelamente a las pretensiones de suprimir la canción «Natural Woman», interpretada por Aretha Franklin, aunque coescrita por Carole King y Gerry Goffin, en Lituania se censuró y condenó recientemente un libro de cuentos infantiles donde aparecen personajes de las comunidades LGTBI. Como vemos, los inquisidores se encuentran en ambos bandos; en sus discursos, pretenden suprimir libertades, más allá de la preocupación por incluir legalmente a todo grupo y a todo género de ciudadano. Lejos de intentar acrecentar la tolerancia de la que tanto se alardea desde el seno familiar y educativo, se dedican a cancelar discursos y a tratarnos a todos como menores de edad. Quien cancela una opinión contraria con argumentos tan raquíticos como la cuestión subjetiva de los estereotipos cae también en el estereotipo, puesto que se estanca sin hacer que las ideas fluyan, sin someter su postura a un debate. Se condenan los estereotipos, pero el mal llamado lenguaje «inclusivo», con su ethos artificial y maquillado, ha creado y sigue creando, sin percatarse de ello, nuevos estereotipos que incluso han disminuido la seriedad de la necesaria lucha por la inclusión, y aun en ciertos círculos la han desprestigiado. Ahora resulta que los autodenominados progres son los «buenos», y a quienes no comparten del todo sus ideales o visión del mundo, aunque sean más progresistas y tolerantes en el fondo, se les tacha de «conservadores», gente con un ethos conservador, los malos de la película.
¿Qué percibo en los momentos actuales? Un clima visceral de exacerbada preocupación cultural por los signos lingüísticos y pictóricos como mágicos portadores de «ética» para expresar aquellos géneros y formas de conducta o de sentir, o para representar a esas minorías. A pesar de que mucha de esa conducta se realiza en la intimidad y no públicamente, existe una obsesión nunca antes vista por el lenguaje para reflejarla o representarla. Coincido en que la violencia verbal puede ser condenable en los discursos públicos, pero no hay violencia alguna en emplear la lengua como siempre se empleó: de forma natural y no artificial. Existe una compulsión casi patológica por el cómo decir, la cual, en definitiva, nos aleja de los reales problemas éticos y sociales. En estos distractores, que únicamente quitan tiempo y energía, han caído y siguen cayendo, a menudo con hipocresía o conveniencia, los periodistas y los políticos, pero también los activistas sociales e incluso diversos profesionistas y escritores, o que así se hacen llamar, cuando un verdadero escritor sabe que en literatura no hay ni buenas ni malas palabras, sino solo palabras bien o mal usadas, así como personajes con los que a menudo nada tiene que ver el autor. Pero aquí no nos interesa la literatura en particular, sino el ethos social reflejado en el discurso.

Aretha Franklin
Ahora pondré un ejemplo concreto, digno de una investigación psico-social. En algunos grupos existe una obsesión enfermiza por la desinencia «o» y por la palabra «hombre». El obseso se bloquea y a menudo es incapaz de abrir su mente. Atormentado, tiene serios problemas con la palabra «hombre», del latín homo, que significa «ser humano» (de ahí el homo sapiens, por ejemplo). En una entrevista titulada «No existe el lenguaje inclusivo», la académica Alicia Zorrilla pone el siguiente ejemplo: «si digo “el hombre es mortal”, ¿me estoy refiriendo a los varones nada más? No, estoy haciendo una generalización. Porque si eso fuera cierto, que me estoy refiriendo solo a los varones, las mujeres seríamos inmortales». Los autodenominados grupos «progres» no tendrían reparo en tachar a esta académica de «conservadora». Con una ingenuidad que más bien podría interpretarse como humor involuntario, esos grupos relacionan mecánicamente la letra «o» con la masculinidad, concepto que algunos a menudo ligan —también automáticamente— al machismo, como si una soprano o una contralto no fueran individuos femeninos. De esta ignorancia se deriva el que, en los discursos periodísticos, políticos e institucionales, se haya preferido la palabra «persona» a la palabra «individuo», aun cuando ambas sean neutras y genéricas. No sé si se trate de una broma histórica el hecho de que el vocablo «persona» signifique etimológicamente «máscara», pero en los discursos se utiliza porque ¡oh magia! termina con la letra «a». Aquellos grupos atormentados no tienen problemas psicológicos, temores ni inseguridades con las cientos de palabras genéricas y lingüísticamente neutras que llevan al final la letra «a», como «periodista», «activista», «anestesista», «dentista», «taxista», «policía», «astronauta», «lingüista», «instrumentista», «concertista», «poeta», «cuentista», «novelista», el «papa» del Vaticano, «guitarrista», «pianista», «violinista» y un largo etcétera. Tampoco han reparado en que la «o» puede ser morfológicamente neutra y genérica, en que esta letra puede incluir a todos los géneros de personas que se deseen. Antes decíamos: «ahí vienen los maestros» o «ya llegaron los niños» o «voy con mis alumnos» o «me voy a ver con mis amigos», y nadie pensaba en el sexo de los maestros, ni de los niños, ni de los alumnos, ni de los amigos, porque nadie confundía el género gramatical con las distintas concreciones sexuales o genéricas de la realidad. A nadie le parecían violentas o excluyentes esas frases. Tal vez todo sería distinto si desde la primaria nos hubieran enseñado que hay tres géneros gramaticales y no dos, y que por el contexto, el llamado «masculino» puede ser neutro. A lo largo de la historia de nuestra lengua, siempre ha sido inclusivo. Lo excluyente es el manejo que se le ha dado. Por ello la académica argentina Alicia María Zorrilla habla del «masculino genérico» o de «masculino gramatical». Pero resulta claro que hay gente que no puede o quiere comprender lo anterior. Hay muchas otras palabras que carecen de género preciso, sin importar la vocal en que terminen. Un estudiante era (y es) quien estudia, y la palabra admite cualquier artículo; es una palabra morfológicamente neutra; lo mismo ocurre con «sobreviviente», «cantante» o «adolescente» (palabra, esta última, que significa etimológicamente «individuo que crece o que está en crecimiento»). Pese a que, de las lenguas romances, el español tal vez sea la que más componentes neutros contenga, incluido un artículo neutro, pronombres neutros e indefinidos, existe una incomodidad que lleva a algunos grupos de adultos a manifestar una postura ética con la lengua o con la escritura, un necesario ethos social mediante una actitud infantil de rebeldía contra nuestros instrumentos esenciales de comunicación. No, no se trata de un juego creativo, de la puesta en marcha de la función lúdica de la escritura o de la lengua oral, sino de un deseo de modificarlas de manera autoritaria o impositiva, lo que éticamente atenta contra la mayoría de los hablantes y contra la misma historia, pues ya lo sabemos bien: la evolución de una lengua no se fuerza, sino que es un fenómeno natural y espontáneo, a menudo regido por la economía lingüística, y surgido, por lo general, en las llamadas clases bajas y entre la inmensa mayoría de los hablantes. Que una minoría desee cambiar radicalmente la morfología de nuestra lengua, un instrumento que ha venido evolucionando, por necesidad, a lo largo de siglos; que una minoría, además, pretenda establecer una política o cultura consistente en cancelar todo aquello que juzga pernicioso para sus fines, es producto, sin duda, de la victimización de la que ha sido objeto desde hace siglos. El prestigio de toda víctima se impone y, por desgracia, luego se abusa de él. En la antigua India existieron (y fueron plenamente aceptados) los hijras, que no son ni varones ni mujeres, sino un tercer sexo. Los puritanos ingleses los condenaron y excluyeron durante la ocupación de ese subcontinente. Por fortuna, ya han sido reivindicados política, social y legalmente en su país. Las lenguas indoeuropeas, entre las que se encuentra el español, siempre han tenido una mentalidad neutra, un sentir y una percepción genérica y neutra. Cuando decimos «los alumnos» o «los maestros», apelamos sin malicia a un grupo neutro. Son vocablos genéricos. Además, durante la evolución del latín oral al castellano, el género neutro coincidió en algunos de sus casos con el masculino, con excepción, por ejemplo, del plural del nominativo, que en el neutro del latín culto se hacía con la letra «a». En la actualidad, la ignorancia ha hecho surgir una suspicacia ética, estética y lingüísticamente perniciosa, ya que la consecuencia real no ha sido la inclusión legal, social y política, sino a menudo la ridiculización social de un lenguaje y una escritura que se pretenden «correctamente» éticos atentando contra sí mismos en cuanto a las grandes mayorías y a la misma historia, para no hablar de la producción literaria.
Se supone que nuestro ethos occidental, que se pretende permisivo, con sus muchas limitaciones, propone que la discriminación o «cancelación» de un discurso no es sino producto del miedo al otro, a la otredad o alteridad, a lo que no somos y no cuadra con el conjunto social. El otro siempre ha sido el enemigo, y el miedo lo ha excluido, segregado, encarcelado y a menudo asesinado; ha intentado suprimirlo una y otra vez, para que prevalezca una sola visión, y la sociedad —en apariencia cohesionada— pueda ser más controlable por los poderes eclesiástico, político, económico, militar, jurídico o cultural. Me parece claro cómo hay un intenso diálogo entre las formas discursivas y las estructuras sociales y también comunitarias. Por ello surgieron, a lo largo del siglo XX, discursos regionalistas, indigenistas, negristas, feministas, del llamado «orgullo gay», etcétera. Se trata, por una parte, de discursos necesarios por su carácter reivindicativo y porque exigen la igualdad legal y laboral; son maneras de visibilizar la alteridad. Por suerte, muchos de esos discursos no permanecieron en una serie de signos verbales. En la realidad, las acciones produjeron revueltas, a menudo con víctimas y con las consecuentes transformaciones, a veces sustanciales, en los ámbitos legal y político. Con los inevitables altibajos y múltiples contradicciones, el ethos social se ha ido modificando en pro de la inclusión, pero al mismo tiempo quedan excluidas las formas que el poder interpreta como «discursos de odio» o discriminatorios, por su capacidad de persuasión.
No obstante, la escritura creativa es, o debería ser, el espacio de la libertad absoluta para que el autor exprese lo que desea, independientemente de las advertencias o paratextos (cuartas de forros, reseñas, prólogos, imágenes y demás elementos) que se le impongan. A mi juicio, la escritura creativa puede ser, ¿por qué no?, la sublimación o consecución de los deseos, sin importar que lo que se escriba o cante no se relacione con el artista, sino que tenga que ver con otros referentes, incluso ajenos en su totalidad al propio creador. Esto es posible, pero a veces el receptor no lo interpreta así o no está al tanto. El problema real radica entonces en la actitud del lector o del receptor en general, en su educación, susceptibilidad o desarrollo emocional. Hay obras a las que se les debería poner una advertencia para que no cualquiera se acerque a ellas, siempre y cuando dichas obras no transgredan las leyes vigentes que, mal o bien, intentan regir a una sociedad.
Ante la deplorable y perniciosa cultura de la exclusión (con sus propios discursos), ajena e indiferente a las alteridades, a las diferencias, se ha respondido de una manera violenta que, a estas alturas, ya no puede llamarse, en sentido positivo, «contraviolencia», sino, en todo caso, necedad o aun estupidez. La exclusión es un problema social y cultural, mucho más relacionado con la falta de educación, que se refleja en un determinado discurso. Sin embargo, más que acciones sociales, educativas o legales tendientes a evitar o suprimir la exclusión o la violencia real contra la alteridad, se ha respondido, ingenuamente, con un mal llamado «lenguaje inclusivo» acompañado por una «cultura de la cancelación». El mal llamado «lenguaje inclusivo», diseñado y manipulado sobre todo en las universidades y por élites por lo general hipócritas, que tan solo desean darles la palmadita en la espalda a las personas diferentes, a quienes pertenecen a la alteridad, o por políticos que únicamente desean conseguir más votos, es un lenguaje artificial que ejerce violencia sobre nuestra forma natural de expresarnos. Su ingenuidad consiste en la creencia de que la realidad del papel o del discurso es o representa la realidad real; este lenguaje, lejos de incluir efectivamente a la alteridad, ha dividido a la sociedad, generado inútiles controversias y polémicas, así como violentado nuestra morfología, atentado contra la economía lingüística e incluso contra nuestra sintaxis. Inútiles y ridículas duplicaciones de género gramatical y cómicos usos de elementos ajenos a nuestra morfología abundan en las redes sociales como máscaras para ocultar la realidad, más que para visibilizarla. Como ya se dijo, la ignorancia no está enterada de que las lenguas evolucionan de forma natural y a lo largo de siglos, y que imponer una manera de escribir o de hablar no es sino caer en una actitud autoritaria y poco o nada tolerante, ni mucho menos ética. Este deplorable lenguaje, con sus «todos y todas», además de impositivo y autoritario, como es evidente, va acompañado de lo que se ha llamado «cultura de la cancelación», en la que se resalta la enorme susceptibilidad de ciertos grupos que, lejos de aceptar la pluralidad y la diversidad de opiniones, y lejos de aceptar la complejidad y la dimensión de los destinatarios, en el fondo intentan unificarlos, unificar la realidad al convertirse en el nuevo logos. En el fondo, lo único que logrará una política de la cancelación es volver a la sociedad cada vez más vulnerable y dócil, incapaz de enfrentarse a problemas reales y solo sentirse ofendida, insegura o adolorida por lo que piensan o sientan los demás, sin argumentos para defenderse; únicamente prohibiendo y cancelando. Este nuevo logocentrismo ha resultado ser un nuevo oscurantismo, un neoscurantismo en que, al parecer, las minorías quieren imponerse a las mayorías. Con lo anterior, no estoy proponiendo que no pueda existir un verdadero discurso inclusivo sin alterar la sintaxis o la morfología. En una entrevista titulada «El lenguaje inclusivo es una tontería», la académica Concepción Company proporciona un ejemplo ilustrativo. Cito in extenso:
La gramática es totalmente aséptica, está ahí porque le funciona a una comunidad, pero el uso sí puede ser sexista. Por ejemplo, cuando a un hombre le dan un premio los periódicos mexicanos suelen decir: Juan Pérez fue reconocido con el premio Cervantes. En este caso Juan está a la cabeza de la oración, figura como el tópico, el principal. Pero si es una mujer con frecuencia aparece: el premio Cervantes le fue otorgado a Juana Pérez. Aquí quien aparece a la cabeza es el premio y la pobre Juana está a la cola. Eso sí es discriminatorio. También ocurre que si el premiado es un hombre se escribe un texto con su currículo y si es una mujer se ponen como mucho tres líneas. (Tomado del periódico La voz de Galicia).
A pesar de su postura contra el manejo sexista de la lengua, en una ocasión escuché cómo alguien (me reservo su nombre) tachó a esta autora de «conservadora», así, sin mayores argumentos, únicamente por su defensa de la lengua española. Hoy la palabra «conservador» se usa a la ligera y de forma peyorativa y estereotipada. Quienes condenan los estereotipos son muy adeptos a ellos.
No hay lenguas éticamente exclusivas o excluyentes, y aquí apelo al concepto de lengua como sistema. No existe un ethos en el sistema. No lo hay. Lo que puede ser excluyente, sexista o violento es la manera en que se maneja ese sistema, es cómo se selecciona y combina los elementos del sistema; es la intención del emisor lo que apela al ethos: es más la sintaxis y la disposición del contenido, que la morfología. Si se desea visibilizar las distintas maneras de entender la sexualidad y los diversos géneros, la fórmula radica en el conocimiento profundo de la sintaxis, de las estructuras de pensamiento, del orden de los distintos sintagmas o frases en el discurso, así como en la adecuada selección de vocablos. La fórmula no radica en destruir la morfología ni decir o escribir «las y los ciudadanos», «las y los directores», «las y los profesores», «las y los usuarios». En estas frases de moda, es clara la discordancia del artículo femenino con el plural masculino: «¿las usuarios?» Esto mueve a risa. ¿Acaso no es innecesaria y ridícula la frase «las y los trabajadores»? ¿No atenta contra la economía lingüística? ¿No basta, para ser éticamente responsables en el discurso, la palabra «trabajadores»? Subrayo: éticamente responsables en el discurso, en la escritura, pues en la vida real, se ignora si el individuo que escribe de esa manera trata igual a las trabajadoras (o a la gente de otros géneros) que a sus compañeros varones. En el ámbito laboral, no deberían importar las preferencias sexuales ni los géneros, ni tampoco debería tomarse en serio el juego infantil de porcentajes de trabajadores basado en el sexo; debería considerarse, por lo menos desde un punto de vista ideal, la trayectoria y la calidad del trabajador, su seriedad, responsabilidad y compromiso. Es poco ético no contratar a una mujer o a un varón porque ya se llenó la cuota del 50% del sexo correspondiente. Todo futuro trabajador o estudiante debería someterse a un examen riguroso, sin privilegios de ningún tipo. En definitiva, estos fenómenos no son ni evolución lingüística ni evolución social, sino una serie imposiciones unilaterales que, ¡oh paradoja!, vuelven cada vez más vulnerable y susceptible a la sociedad, y habría que preguntarse si estas imposiciones son éticas. En junio de 2021, en una época crítica por el auge de la pandemia, me enteré de que en una universidad de Virginia, Estados Unidos, dieron de baja a un profesor por no dirigirse a los estudiantes con lenguaje inclusivo. La llamada «generación de cristal» no lo soportó. ¿A eso le llaman ético? Yo le llamo hipocresía. Este individuo no le había hecho daño a nadie y era respetuoso en sus acciones, pero hoy importa mucho más el cómo que el qué. Al parecer, en este neoscurantismo, no solo la imposición resulta ética, sino también la cancelación, que es otro tipo de exclusión. ¿Es la lógica resucitada del fascismo de la primera mitad del siglo XX?
Consideremos que el receptor siempre interpretará desde su cultura, y si él se halla envuelto en el desconocimiento de la lengua, así será su interpretación y postura sobre lo que se expresa, sobre lo que escucha o lee. Como lo han afirmado varias personas que conozco: si con cambiar una vocal, poniendo una letra «x», una «e» o una arroba, o duplicando el género gramatical se transformara el ethos social y dejaran de existir la discriminación, el sexismo o la violencia de género, con certeza mucha gente haría lo posible para escribir o hablar de esas maneras. En otro ensayo, cité a la activista feminista y también lingüista catalana Carme Junyent, quien en una entrevista titulada «El lenguaje inclusivo es una imposición, y ya está bien», afirma que «Muchas veces ese lenguaje ridiculiza la lucha de las mujeres. Y obstaculiza el mensaje, porque acabamos hablando de cómo se dicen las cosas en vez de qué se dice», y luego agrega: «Si alguien conoce un cambio social producido como consecuencia de un cambio lingüístico, yo me replanteo todo. Pero no hay ejemplos de eso» (publicado en El País). Una postura similar sostiene Concepción Company, lingüista de la UNAM y de la Academia Mexicana, para quien el mal llamado «lenguaje inclusivo» no es sino una cortina de humo. Lo anterior posee implicaciones éticas que las minorías no han previsto.
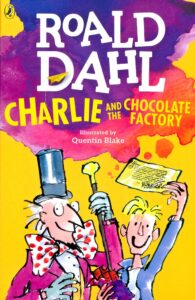
¿Por qué entonces se tiene la creencia de que habrá un cambio social con un cambio lingüístico? No hay explicación convincente. Tan solo la palmadita en el hombro o una especie de superstición en torno a la palabra. Puede haber gente que piense que las palabras son mágicas y que, por el simple hecho de ser pronunciadas o escritas, cambiarán todo, incluso las mentes y actitudes de quienes las escuchan. Este pensamiento primitivo, por no decir «mágico», no ha dejado de extenderse, y su fracaso implica que un ethos depositado en la forma (más que en la acción), un ethos meramente lingüístico, no es otra cosa que juego, simulación y, por tanto, se encuentra divorciado de los contenidos sociales y culturales justo al sobreponer la forma al fondo. Del mal llamado lenguaje «inclusivo» a la cultura de la supresión o de la cancelación hay un corto trayecto, marcado por las actitudes de los emisores y de los receptores. La de la inmensa mayoría de los emisores no es una actitud inclusiva natural ni sincera, sino un simple acomodo de formas que ha implicado pérdida de tiempo. Este nuevo ethos de la rebeldía contra la lengua en su aspecto morfológico, y no exclusivamente en sus contenidos ni en su sintaxis, es digno de todo un estudio psicolingüístico.
Resulta claro que el discurso, escrito u oral, posee una intención. Esta intención es mucho más notoria en el discurso escrito porque la escritura, a diferencia de la oralidad, no es espontánea. A pesar de lo anterior, en la escritura también resulta clara la actitud del emisor. Puede haber una actitud incluyente sin violentar la lengua. La afectación impuesta, pero sobre todo el miedo y la inseguridad, son lo único que se percibe en las innecesarias duplicaciones de género gramatical, en el uso de arrobas, letras «x» o letra «e» para modificar y destruir la naturalidad de una lengua que, como ya he dicho, evoluciona de manera espontánea y poco a poco, y no mediante una imposición o represión de carácter ideológico (por más noble o necesaria que sea dicha ideología). Esta escritura impuesta por el Estado y por ciertas instituciones, una escritura «políticamente correcta», entre comillas, pero hipócrita en la realidad, refleja la incapacidad, la impotencia de las instituciones educativas y gubernamentales para hacer de la inclusión algo real tanto en las leyes como en las escuelas y en el seno familiar. No es la lengua ni la escritura la que cambiará el ethos social ni la realidad, sino la educación, la cultura, la sensibilidad, es decir, actitudes que se aprenden desde la primera infancia.
En suma, la visibilización de la alteridad no debería ocurrir mediante el grotesco exhibicionismo ni con la modificación o destrucción de nuestro medio de comunicación, sino en el ámbito legal e institucional, pero antes en el familiar. Por «visibilización» tampoco debe comprenderse lo reducido al campo visual o sensorial, sino a un marco legal y conceptual que no transgreda, ni prevarique, ni ridiculice un valor común como lo es la lengua, nuestra lengua, nuestra escritura. Se trata de un ethos social y no meramente formal; se trata de implementar mecanismos legales y psicológicos para que la inclusión sea real, un verdadero ethos de la inclusión: he ahí lo que un activismo sensato y comprometido con su lucha debe buscar; he ahí lo que un auténtico humanismo de la alteridad debe encontrar, porque las excepciones jamás confirman las reglas, sino las cuestionan, las ponen en jaque, y esa puesta en jaque es lo que hace que las minorías alcen su voz, pero su voz debe ser una voz para todos y no una especie de dialecto particular o exclusivo avalado por las autoridades.

Qué buen artículo. Gracias. Felicidades.
Juan, muchas gracias por compartir tus conocimientos de una manera clara y ordenada. Es un tema bastante espinoso el que resolviste enfrentar. Creo que muchas personas diferirán de tu punto de vista, claro, en su mayoría sin contar con argumentos sustentados. A veces, de esas posturas surgen animadversiones sin bases que, en lugar de ayudar a cohesionar más el empleo racional de nuestra lengua, provocan una mayor polarización de la sociedad, sin entender que en estos tiempo el horno social no está para más bollos.
En fin, voy a guardar este documento para volverlo a leer con cuidado, pues el tema, la manera de abordarlo, así como el lenguaje preciso y fluido hacen que valga mucho la pena.
Saludos.