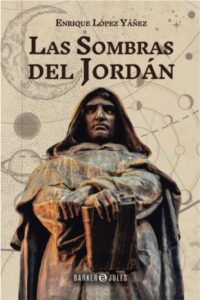 Juan Antonio Rosado
Juan Antonio Rosado
Es conocido que el filósofo, astrónomo y matemático Giordano Bruno murió quemado por la inquisición. Se ha escrito mucho sobre su figura y obra, pero, hasta donde sé, el tema no había sido tratado por la narrativa artística, desde lo que Ingarden llama «la obra de arte literaria». No me refiero a novelas anecdóticas u otro tipo de narrativa en prosa, sino a un trabajo artístico que se caracterice por el tratamiento que un autor le dé a la lengua española. El narrador mexicano Enrique López Yáñez emprendió dicha labor y en su novela de reciente publicación Las sombras del Jordán narra con imágenes impactantes, colores entre sombríos y luminosos, aunque siempre una luminosidad siniestra, la tortura, agonía y muerte de Giordano Bruno, de quien realiza un retrato memorable y aprovecha de repente para exponer, con gran concisión, una parte de su pensamiento. La obra se centra en la narración y plasma con profundidad las distintas emociones del sentenciado: angustia, miedo, terror, horror, patetismo. El empleo del lenguaje es tan apropiado que contagia al lector —gracias al ritmo, a la sonoridad, al tono— con dichas emociones. La narración se encuentra en presente, por lo que el el autor nos acerca a los acontecimientos y nos los hace vivir como si estuviesen ocurriendo en el instante. Los recursos descriptivos son mesurados, equilibrados. No hay desperdicio. Esta obra intensa, llena de dolor, es también un testimonio del odio de ciertos hombres poderosos contra los seres humanos inteligentes que no piensan como ellos, o piensan ligeramente distinto.
Para ilustrar lo anterior, presentamos en este espacio el siguiente fragmento de la novela, que amablemente nos ha enviado su autor.
FRAGMENTO DE LAS SOMBRAS DEL JORDÁN
Enrique López Yáñez
Ante la escasa luz de las antorchas, nuevos sonidos invaden la plaza del Campo de las Flores; cantos espectrales; cadenas que parecen arrastradas por muertos que emergen de las tumbas; un único golpe de tambor intermitente, grave, sordo, eco de los temerosos latidos del corazón del hereje que se ha adueñado de la explanada. La multitud espera silenciosa. Busca el cuerpo de Bruno; quiere confirmar que el hereje ha sido castigado. Alguien del público, con voz emocionada, grita:
—¡Al Furioso le pusieron la mordaza!
El silencio se rompe. En repentino estruendo, gritos, aplausos y silbidos se escuchan por todos lados. Los empujones se hacen cada vez más fuertes a medida que la procesión continúa. El preso tose, se siente obligado a detenerse; desesperado, se ahoga con sus propios fluidos. Se desmaya por un momento. Los celadores evitan la caída, lo sujetan con fuerza, lo hacen reaccionar. Debilitado, el hereje mantiene la vista cerrada mientras intenta respirar por la boca. Por fin, abre los ojos y vuelve la mirada hacia arriba; con insistencia, mueve la cabeza de un lado a otro, trata de quitarse la mordaza. Luego de un pequeño silencio, un bufido de dolor se escucha por toda la plaza ante el placer del público atento a cada movimiento. Uno de los frailes que lo han acompañado a lo largo del camino, tímido y rechoncho, se coloca frente a él. Espera a que callen los lastimosos gemidos del acusado. Entonces lo bendice con rapidez. Los guardias pierden la paciencia, hacen a un lado al religioso, toman los brazos del hereje y lo obligan a continuar el trayecto.
Entre el desorden, Cinzia y Roderic se encuentran frente a la procesión; se persignan con temor al ver a los guardias que arrastran al acusado. La joven pareja dirige la mirada al sambenito del Furioso. Con miedo, fijan la atención sobre el rojo estampado de demonios que danzan de cabeza entre llamas semejantes a culebras, sobre la tela manchada por la sustancia viscosa, oscura, que desde el inicio de un largo camino brota de las mejillas del hereje, de su boca y barba reseca que esconde la punta del pinzón que sostiene la mordaza.
La muchedumbre se decepciona; esperaba que el hombre hubiera utilizado los poderes sobrenaturales de la magia para liberarse; quería ser testigo de la ayuda del Demonio por el supuesto pacto contratado. Pero el acusado, el soberbio que se enfrentaba a sus contrincantes en violentas discusiones, camina humillado después de haberse enfrentado al inmenso poder de la Iglesia, obligado a callar para siempre por la mutilación de su lengua. El público no perdona esta desilusión. Con gritos, le recuerda sus culpas:
—¡Por adorar la religión egipcia!
—¡Por creer en Copérnico!
—¡Por comparar a Dios con el Universo!
—¡Por hablar de otros mundos!
—¡Por acusar a nuestro papa de ser la Bestia Triunfante!
Bruno no escucha. El dolor revienta en su cabeza por la lengua hecha pedazos; solo le da fuerza para reconocer, a duras penas, el centro de la plaza donde se realiza los preparativos que lo llevarán a su destino final: una pila de leña que se acomodará en círculo alrededor de un poste de madera. Los guardias continúan con el frágil cuerpo a rastras. El público lo sigue entre empujones.
Respira con dificultad. Débil, deja que los celadores lo lleven. Cierra los ojos, aspira el olor seco y arenoso del incienso que los sacerdotes esparcen en el aire. Piensa que así podrá calmar un poco sus dolores. Por momentos, lo logra. Relaja el cuerpo. Da a la mente un espacio para pensar en otras cosas.
Llegan los vagos recuerdos que la plaza provoca: la diversidad de idiomas que escuchaba en ese sitio; los paseos acostumbrados por la nobleza de la Ciudad, por los comerciantes ricos, por los mercaderes provenientes de otras partes del mundo; la manera en que todos, sin excepción, evitan pasar cerca del área manchada por las cenizas de herejes y brujas quemados ahí, acusados de esclavizarse al placer mundano, de estar al servicio del demonio, de haberse convertido en obedientes instrumentos del Infierno.
El ayudante del prestamista también se encuentra atrapado entre la gente. Desesperado, teme perder a la pareja. Trata de adentrarse más entre la muchedumbre, aprovechar la poca visibilidad provocada por la noche que se niega a terminar. La gente no lo deja. En su desesperación, cree haber encontrado la clave para atrapar a los asesinos de su patrón. Extiende el brazo derecho y con el índice dirigido a la pareja, grita varias veces:
—¡Deténganla, es una bruja!
Los guardias no hacen caso, preocupados de llevar a Bruno al lugar del castigo. Los frailes amigos, al escuchar al ayudante del prestamista, detienen su plática sorprendidos. Se alertan, miran de inmediato a donde escucharon los gritos. Siguen la línea hacia donde él señala. En este momento, alguien le quita a una mujer el manto que le cubre la cara. Un enflaquecido rostro se descubre bajo la inestable luz de las antorchas. Oscuras y escamosas manchas que se pierden bajo la ropa invaden la piel de la cara, endurecen sus grandes ojos, desaparecen los labios, esconden su joven edad. Dicen que fue dueña de una belleza extraordinaria y ahora paga al Diablo los favores recibidos. La gente reacciona al principio con temor. Una turba la rodea. En medio de gritos de odio, la acosan, le pegan con palos.
—¡Una bruja, una bruja! —se escucha en la plaza.
—¡No! —contesta la mujer, con voz débil, aterrorizada, dominada por el dolor de los golpes que recibe.
—¡No! ¡Ella no! ¡Es la rubia de allá! —grita el ayudante del prestamista.
Nadie hace caso. Ella cede de inmediato ante la fuerza de quienes la acosan. Los dos frailes, después de recuperarse de la impresión, al ver que los guardias siguen distraídos con el hereje, se arman de valor y se acercan a ella, gritan al mismo tiempo:
—¡Detente, bruja! ¡No escaparás!
—¡No, no! —contesta ella.
Cada vez con menos fuerza, la mujer se duele de los golpes recibidos en el rostro y el abdomen hasta quedar inconsciente. Entre forcejeos, los frailes logran salvarla del linchamiento. La sostienen, evitan que los demás se acerquen para hacerle daño. Un grupo de guardias llega en auxilio. Los sacerdotes la entregan. Los soldados la toman de los brazos y se la llevan a rastras; pronto desaparecen de la plaza. Los dos amigos se observan satisfechos. Entre aplausos del público, sonríen, se abrazan; deciden olvidarse de todo y regresar al espectáculo que está por empezar.
